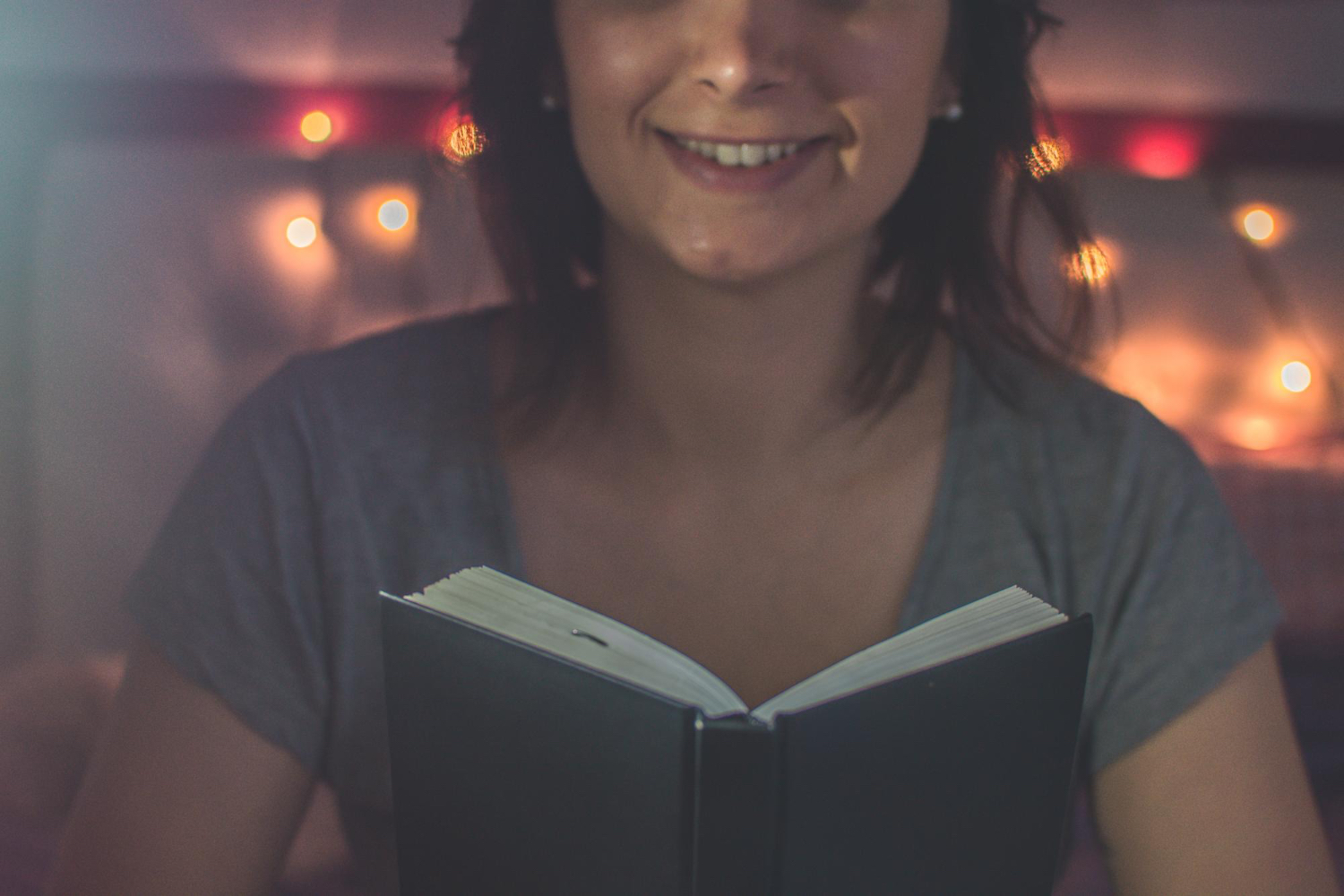Por: Khala Manuela Castro
Área de formación de Fundalectura
Ódiame por piedad yo te lo pido
Ódiame sin medida ni clemencia
Odio quiero más que indiferencia
Porque el rencor hiere menos que el olvido
Julio Jaramillo
No imagino. Recuerdo. Recuerdo gente cantar a grito resentido, a grito conmovido estos versos. Un traguito en mano, unos ojitos cerrados y un balanceo lento que recuerda a la llama temblar en su ardor. Eventos específicos nos hacen detenernos en letras específicas. Afectos particulares nos hacen recordar versos y compases particulares. Y, entonces, la lectura ocurre movida por una memoria, por un alguien, por un nombre, por un lugar. Y quizá es allí cuando uno se siente en la potestad de bautizar a Julio Jaramillo como admirado poeta.
A veces la lectura es algo específico, con tapa dura e ilustraciones, con hoja áspera o tinta suave al tacto. Otras veces la lectura llega a través de canciones, con versos que hormiguean en el cuerpo hasta hacerse movimiento, con acentos que heredamos de la voz de los cantores. Y es de esas otras veces de las que quiero hablarle. Porque en ocasiones la poesía es dada a luz en el papel, solo para ir a reventar su sentido en voz de otro o en voz propia. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó una canción y tras un “qué letra tan bacana”, empezó aaprendérsela toda? ¿Cuándo, la última vez que un verso quedó dando tumbos por su cabeza tropezando una y otra vez con sus pensamientos?
Le cuento que hasta ahora me he detenido a apreciar cómo funcionan las analogías de Silvio Rodríguez o las imágenes poéticas de Mercedes Sosa. También, que artistas colombianas y colombianos como La Muchacha, Briela Ojeda o Lucio Feuillet me han hecho querer ser consciente y sensible a lo que canto, a lo que bailo, a lo que dedico. Son años encontrándome con tantas voces, para hasta ahora pausar a preguntarse seriamente: ¿Qué es lo que quieren decir al cantar? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué las hace quedar impresas en la voz colectiva?
¿Y sirve de algo preguntarnos qué tan lejos está la literatura de la música? ¿Y acaso no se nos remueven las fibras al ver la naturalidad con la que trazamos la frontera entre esas dos disciplinas? Músicos preguntándose por las figuras de sus letras; estudiosos dedicados a entender la musicalidad. Es cosa de ser testigos de cómo la música y las letras se retroalimentan, cómo el humano necesita darle acordes a los textos o cómo se preguntar por lo literario, aunque no lo reconozca como tal. El lenguaje y sus inquietas maneras de hacerse material de guitarra, material de pluma, material de cuerpo, material de voz.
Me pregunto por el encuentro que ocurre allí —íntimo y cargado de escucha—, el que se da entre texto y receptor. Aquello que pasa cuando una sola frase me hace volver a todas las estrofas de la canción para no perderme el chisme, para pescar el hilo narrativo, para festejar las metáforas o conmoverme con las personificaciones. El corazón queriendo coronar su cariño con luz de primavera o andando por ahí, mutilado de esperanza y de razón en Juan Luis Guerra. El mar adoleciente y que arrastra sus faldas espumeantes devuelta al infinito en la voz de José José, pero también el mar lamiendo la pequeña huella en la arena blanda y arrullando los contornos de Alfonsina en la voz de Mercedes Sosa. Y me pregunto si la literatura ve expandir sus sentidos así, en canto.
¿No ha sido de esa manera que, a lo largo de la historia, la literatura ha visto sus raíces hundirse y su estructura germinar? Desde la voz rítmica de los poetas épicos en Grecia, las y los trovadores, las y los juglares (cuicapique en las sociedades mexicas y haravicus en el Imperio Incaico) hasta nuestros intérpretes más y menos contemporáneos, las y los cantores llaneros o las y los trovadores paisas. Y es que, desde los versos homéricos hasta los arrullos, alabaos y gualíes del Pacífico colombiano ha sido intrínseco el llamado por la palabra poética como canto.
Un recorrido que nos hace preguntarnos por el largo, antiguo y aún vigente rol de la música en nuestra aproximación a lo poético. Haría falta preguntarnos por la escucha activa e interpersonal de la que habla Ursula K. Leguin en su texto Contar es escuchar, en días en que cualquier cosa puede ser ruido, en que podemos estar oyendo al otro sin ser verdaderamente receptores de lo que dice, en que el peso de las palabras parece tropezarse obedeciendo a lo que Cortázar narraría alguna vez:
En vez de brotar de las bocas o de la escritura como lo que fueron alguna vez, flechas de la comunicación, pájaros del pensamiento y de la sensibilidad, las vemos o las oímos caer como piedras opacas, empezamos a no recibir de lleno su mensaje o a percibir solamente una faceta de su contenido, a sentirlas como monedas gastadas, a perderlas cada vez más como signos vivos y a servirnos de ellas como pañuelos de bolsillo, como zapatos usados.
Y pasa al “contar”, como podría pasar al “cantar”. Entonar canciones como Me tengo que ir, de Adolescentes Orquesta, desde el dolor de un aborto, o entonar Apesar de você, de Chico Buarque,desde la resistencia que se planta frente a una dictadura; entonar canciones o escucharlas como queramos, pero que cuando sea conscientemente, pausadamente, literariamente sea para cantarlas aún más fuerte, con su corazón/sentido en mano y en garganta, con el peso de sus palabras en cuerpo y mente. Escribo esto pensando en lo maravilloso que es cuando la mediación de la lectura, la escritura y la oralidad nos lleva también a cantar.
Lista de textos re-citados:
– Ódiame por Julio Jaramillo.
– Burbujas de amor por Juan Luis Guerra.
– El triste por José José.
– Alfonsina y el mar por Mercedes Sosa.
– El valor de las palabras por Julio Cortázar.